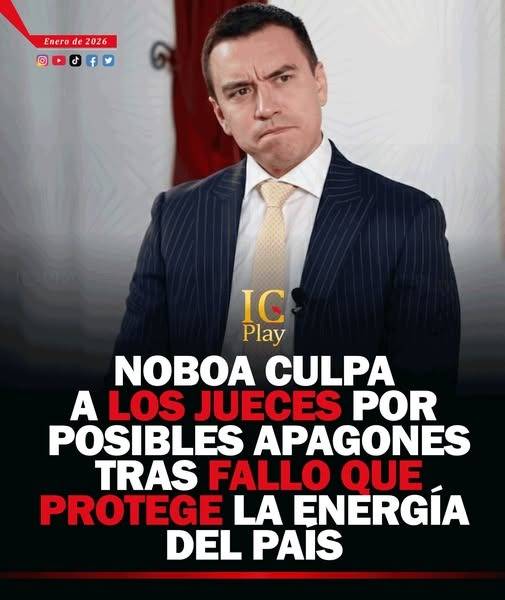Sisa Pacari Bacacela Gualán
A pesar de la globalización que avanza a nivel mundial y se inserta también en las comunidades asimilando e integrando al falso “desarrollo” y “modernidad” con lo que la espiritualidad y su conexión con la esencia creadora de todo el cosmos, todavía existe algunas tradiciones culturales y religiosas en forma sincretizada que pretendo visibilizar algunos elementos y símbolos que coexisten en la celebración religiosa de la semana santa en el pueblo Saraguro. Estas festividades son una fusión de ritos religiosos católicos con los andinos. M. Hubert y Mauss señalan que ”la mezcla de las religiones se opera sobre todo por los cultos especiales; el cristianismo se introdujo en los cultos indios por intermedio de las cofradías…” (Chacaltana, 2017: 242). Desde entonces hay un conjunto entrelazado de imágenes religiosas y de rituales andinos. En el mundo andino en esta época del año se celebraba el pawkar raymi que fue sustituido por la semana santa. Este sincretismo de elementos se mantiene. Y el pueblo Saraguro tiene la suya propia, una fiesta que demanda toda un proceso de preparación y aprendizajes, en el cual está implícita toda una estructura social organizativa, iniciando con la “Supalata” y terminando con la “pascua de resurrección”. Cuyos personajes principales son los guiadores, guioneros y alumbradores, tanto del hanan ayllu como del hurin ayllu.
El pueblo Saraguro se encuentra ubicado en tres partes: en el cantón de su nombre, en el cantón Loja, parroquia San Lucas; y en la provincia de Zamora Chinchipe; los habitantes de cada uno de estos lugares tienen manifestaciones diferentes, aunque el eje central es la pascua. Debido a que en cada zona se mezcló con otros grupos culturales que habitaban estas tierras o en algunas de ellas se produjo mayor pérdida cultural.
Por lo que voy a referirme a la celebración de la pascua en las comunidades de la parroquia San Lucas del cantón Loja. Si bien son iguales los personajes (alumbradores) en cuanto a la división de alumbrador de hanayllu y urayllu, la vestimenta es diferente a los del cantón Saraguro (explicado en articulo anterior). La oposición en dos ayllus se mantiene al igual que la dualidad kari/warmi (hombre-mujer).
El espacio del pukara está construido con tres maderos de 15 metros de altura (Julio Guamán, 20 abril 2025). Todos los hechos confluyen en disponer de una territorialidad, de un espacio, se tejen en un tiempo donde fluye la Vida. Llama la atención el proceso de construcción del “pucara”, que se levanta en un sitio especial con tres palos largos, que son donados por los primeros novios que se casan en el año. Sobre los postes se construye una chakana con muchas ramas de plantas, a las cuales se sujetará un cable que subirá con el ángel.
Respecto a “pukara” Tarragó (2000) y Allen (2008) señalan que a más de ser cerros también fue un centro poblado y un lugar sagrado de veneración, como un sitio animado parte del cosmos. Es importante porque le da el aspecto ritual a los objetos y porque los cerros, los pucaras tienen la capacidad y potencialidad de ser instrumentos para la construcción de la memoria colectiva.
Al pie del pucara bailan dos danzantes-trompeteros en forma de número 8 en dirección norte-sur y viceversa, guiando a los “batidores”. En lenguaje del espíritu los números son puertas, son geometría viva, son llaves que abren realidades. El 8 es el símbolo del “analema solar”, es el código del portal entre mundos; es un código sagrado en la sinfonía del tiempo multidimensional; en la metafísica el 8 representa el infinito, el flujo permanente entre dar y recibir, entre ascenso y descenso, entre espíritu y materia, como códigos vivos del ADN cósmico. Y por ello, entonces, el pucara constituye un tinkuy o un punto de encuentro de los dos guioneros (del hanan y hurin), lo cual rememora a nivel histórico y simbólico la organización espacio-temporal del Tawantinsuyu. Son dos alumbradores y dos guioneros que terminan su ciclo y sus pares “nuevos” para el próximo año. El 2 repetido es el encuentro entre opuestos reconciliados, lo femenino y masculino, lo visible e invisible, lo antiguo y lo nuevo, el celeste y lo encarnado.
A más de los alumbradores y guioneros, señalados arriba,forman parte de esta fiesta los priostes y priostas, mayores y menores, la niña ángel; cada uno de los cuales tienen responsabilidades específicas; así la priosta mayor es la encargada de buscar al ángel y los doces pañuelos con los que el ángel realizará el ascenso y descenso.
La figura del ángel es parte de la religión judeo cristiana que hoy se practica en Aranda de Duero en España (O.Abad/Chakanews, abril 2023). Sin embargo este ángel unido al pucara, como el eje terrenal, manifiesta los tres mundos: kay pacha, hawa pacha y ukhu pacha. El ángel sube a lo alto, a ese espacio espiritual de lo no tangible y cósmico. Y lo hace doces veces; en cada ascenso lleva un color de pañuelo; los colores son: blanco, rosado, celeste, lila, amarilla, tomate, azul, cardenillo,verde, rojo, morado y termina con el negro, cuando se le quita el velo de la cabeza de la virgen para el cual se coloca la imagen debajo del pucara. Los colores forman el arco iris, “kuychi” que en la cosmovisión andina simboliza un puente entre el mundo terrenal y el celestial, la conexión con la naturaleza y la protección divina; es el símbolo de la diosa relacionado con las lluvias, los “pukyus” manantiales y la fertilidad de la tierra, era una divinidad protectora del Inca. El número 12 quizá nos remita a la memoria de la estructura organizativa de los 12 miembros del consejo del quinto gobernador, por cuanto este personaje era quien organizaba todo el proceso ceremonial de los raymis y fiestas.“Él era quien debía enseñarles” (María Balbina Cartuchi, 1984). Desde lo cuántico el 12 se refiere a los 12 portales del tiempo cósmico, los rostros del alma humana. El 12 es el dodecaedro, de la conciencia expandida, los doce signos zodiacales (Bioingeniería cuántica).
Los guioneros son los que llevan y “baten” una bandera que en caso de San Lucas es de color azul, mientras que en Saraguro es de color rojo oscuro. Respecto de la “batida” y la bandera no se ha podido tener una idea clara; algunas personas señalan que “debe ser roja por la sangre de Jesús que batiendo recogen del suelo” (Carmen Andrade, 2001). Esta parte creo que viene de los ritos católicos que asimilaron la ceremonia de origen romano y batían la bandera para que las virtudes de Jesucristo, muerto en la cruz, pasaran a los fieles. El “batido” de la bandera fue una ceremonia religiosa medieval de España de hace 15 siglos que lo hacía el arzobispo sobre los fieles del templo (E. Ayala M, 1 de abril de 2025). Pese a ser una asimilación de lo católico, los colores de la bandera serían símbolos de los 4 suyus o regiones del Tawantisuyu (Chinchaysuyu-Kullasuyu).
Tanto en Saraguro como en San Lucas la figura del trompetero es un personaje importante, representa a los espíritus ancestrales, a las sabios que guían pero que su rostro está cubierto, el espíritu “su guía es desde el fondo” (Gabriel Andrade, 20-04, 2025). Tayta Francisco Macas Cango (entrevista 2024) señala que el viernes santo toma ese espíritu con todo respecto y lo representará hasta el domingo de pascua. En Saraguro tenemos el par dual trompetero y trompetera,del hanan y del hurin, en San Lucas no existe la presencia de la mujer, solo son dos trompeteros del ayllu de arriba y el de abajo que tienen su dominio en cada espacio.
Al culminar toda la ceremonia, el bulto de la virgen es conducida por las mujeres, que son las priostas y guioneras, vestidas de azul y blanco, mientras la imagen de Cristo es transportado por los alumbradores hacia la iglesia para la misa. Según la ley de origen, las mujeres son la representación de la Madre Tierra, existe una relación entre la Madre Tierra y el cuerpo de las mujeres, en ese sentido se comprende la situación del territorio y sus lugares sagrados.
Es interesante resaltar que este año, los pueblos nativos hemos sufrido mucha discordia y división familiar y comunitaria, ocasionada por la campaña electoral de los grupos de poder, sin embargo, a la semana de todo este caos y discordias todos y todas estaban unidos compartiendo un mismo espacio, la palabra, la fiesta, la comida, velando por el bienestar comunitario, compartiendo aprendizajes y una convivencia entre todes. Este hecho es la espiritualidad que permite analizar y resolver necesidades, conflictos y violencias en la vida cotidiana (Marngar, 2021). Posibilita restaurar el equilibrio en los humanos con la naturaleza y en nuestras vidas.
En conclusión las culturas originarias hicieron esfuerzos para conservar su propia espiritualidad y acogieron también los catolicismos. En este sentido en el pueblo Saraguro se mantiene ciertas ceremonias y ritualidades como “la colgada del ángel” que se celebra el domingo de pascua. Las fiestas y rituales comunitarios son espacios de reconciliación, de unidad y de compartimiento, dejando a lado la crisis política que estas elecciones nos dejan familias divididas pero estos momentos son muy decisivos para volver a pensar como comunidad y pueblo, a restaurar la unidad. Nos lleva a pensar que la pascua de resurrección es un morir y resucitar, vida y muerte por tanto es un “kiwiri”, un morir y vivir. La pascua es la culminación de un ciclo del pawkar raymi andino, el tiempo femenino e inicio del tiempo masculino. Son estas expresiones las que nos definen y nos recuerdan que todes estamos interrelacionados con los 4 tiempos del tiempo sagrado de la vida: kay pacha, hanan pacha, uku pacha y el ñawpa pacha.
Bibliografía de referencia:
Ayala, M. E. (2025, 1 de abril) Revista mundodiners.com/reportaje/historia.
Sanfuentes Olaya, (2011). Rev Academia, edu. N° 37 pp, 21 -34. En torno a la fabricación de una figura simbólica: la cabeza del inca en las representaciones coloniales. En https://www.academia.edu/25898373/_En_torno_a_la_fabricaci%C3%B3n_de_una_figura_simb%C3%B3lica_La_cabeza_del_Inka_en_representaciones_coloniales
Portada: Foto tomada de https://acortar.link/kKmS7Z

Nativa de Saraguro. pertenece a la nacionalidad Kichwa. Estudió en Zamora en la Escuela de Líderes. Cursó estudios universitarios en Cuenca. Es abogada, tiene estudios en lengua y literatura, es magister de Estudios de la Cultura y un Diplomado en Educación Intercultural Bilingüe. Maestra de secundaria y educación superior, investigadora. Ha publicado varias obras, así como artículos en revistas y periódicos. Ha desempeñado varios cargos vinculados a Educación Bilingüe. Es conductora del programa Ñukanchik llata Kashpa (Nuestra identidad) en la Radio comunitaria de Saraguro “KIPA RADIO”, FM 91.3.