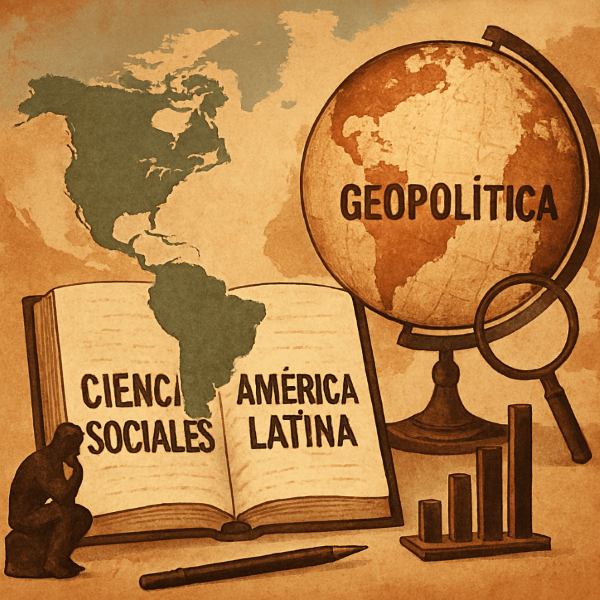No se puede ser imparcial, el racismo es un fenómeno
que no contempla grises.
El fenómeno sigue siendo el racismo,
aunque no sea franco o manifiesto,
aunque se vuelva sutil y se encubra.
Federico Pita
En diciembre de 2019, 123 personas, en su mayoría afrodescendientes y en condición de extrema pobreza, presentaron una acción de protección en contra de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y de varias entidades públicas. En junio de 2021, la Defensoría del Pueblo, en representación de 216 personas, presentó otra acción de protección a partir de los mismos argumentos y pretensiones que la demanda anterior. Los accionantes alegaron que, desde 1963 hasta 2019, Furukawa mantuvo un sistema de servidumbre de la gleba en sus haciendas al aprovecharse de la condición de vulnerabilidad de las y los abacaleros. La Corte Constitucional aceptó la acción de protección y reconoció que Furukawa se aprovechó de la situación de desigualdad estructural generada por la pobreza o extrema pobreza, así como la exclusión social debida, entre otros factores, al origen afrodescendiente de las personas que cultivaban el abacá, quienes eran percibidas como objetos de producción y no como personas en igualdad de condiciones de dignidad humana (Corte Constitucional del Ecuador, 2024).
Para Jaqueline Gallegos, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatoriano: “Nuestros Estados han nacido de prácticas coloniales, se fundaron en la discriminación y en la esclavitud. Y se ha hecho muy poco por resarcirlo”. Las vulneraciones actuales tienen muchas similitudes con la “trata transatlántica” y siguen vigentes en nuestros Estados, sostiene la activista. Aunque Gallegos celebró la decisión de la Corte Constitucional, afirmó que: “Ecuador es el país de las normas”. “No creo que se priorice este tema, en el momento de crisis de seguridad actual en el que una persona negra sigue siendo sospechosa de cualquier delito por el mero hecho de ser afrodescendiente”. “Pero sabemos que nos toca seguir vigilantes para que no quede en papel mojado”, concluyó (El País, 2024).
Como dice Federico Pita (2021) el racismo es un fenómeno social, político y cultural que organiza las sociedades capitalistas modernas. Se trata de un fenómeno sistémico que estructura las condiciones y posibilidades materiales de desarrollo y de existencia. De acuerdo con este autor, el racismo se cimenta en tres niveles: estructural, institucional e interpersonal. El racismo estructural es un conjunto de procesos, prácticas y estructuras que reproducen la inequidad racial, con base en la ideología de la supremacía racial blanca/inferioridad racial negra. El racismo institucional sería el modo en que las categorías abstractas y estructurales de “raza blanca” y “raza negra” son instrumentadas por los Estados-nación. El racismo interpersonal, por otra parte, se expresaría a través de interacciones sociales directas. Por ejemplo, a Susana, una de las demandantes, le dijeron que “el negro no tiene derecho a nada” y que “el negro no tiene derecho a tener dinero”. También María Guadalupe relató que, cuando tuvo problemas de salud y pidió ayuda, le respondieron que “los negros no sienten” (Corte Constitucional del Ecuador, 2024). Estos testimonios muestran cómo el racismo interpersonal está condicionado por las dinámicas del racismo estructural e institucional (Pita, 2021).
¿Cómo se expresa el racismo en nuestras geografías? Pita (2021) propone el uso del término “racismo criollo” para analizar desde una perspectiva situada cómo el racismo se aplica en nuestros propios contextos. Algunas de las estrategias del “racismo criollo” serían la invisibilización de la población afrodescendiente en los currículos y espacios de poder del sistema educativo, incluyendo las universidades, el despojo de su relato político, social, cultural e histórico, la negación de su existencia en los censos y las estadísticas, y la extranjerización, que implica sostener la idea de que lo negro no es propio de nuestro contexto.
Sostengo que el “racismo criollo” en el Ecuador se expresa en la adhesión reverencial a normas jurídicas escritas en papel por sobre la implementación de políticas públicas. Si bien la Corte Constitucional emitió una sentencia histórica que reconoceque la empresa Furukawa, uno de los principales exportadores de abacá del mundo, fue perpetradora de prácticas análogas a la esclavitud moderna, admite que esta explotación se dio por el “racismo estructural” que existe en Ecuador y concede reparaciones pioneras (El País, 2024), el racismo continúa estructurando la actuación de las instituciones del Estado frente a las demandas de reparación del colectivo de abacaleros/as. La respuesta estatal sigue siendo racista, aunque pretenda ser encubierta.
En efecto, pese a la prohibición de la esclavitud en 1852 o al reconocimiento de derechos colectivos para el pueblo afroecuatoriano por parte de la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, no solo que el Ministerio de Trabajo incumplió su deber de detener la servidumbre de la gleba que existía en las haciendas, sino que en 2005 otorgó una condecoración al mérito laboral a Furukawa por la creación de fuentes de trabajo y el fortalecimiento del cultivo del abacá. En 2018 y 2019, este ministerio detectó trabajo infantil, intermediación, tercerización laboral y condiciones indignas de trabajo en las haciendas de Furukawa y sancionó a la empresa con la clausura de establecimientos y la suspensión de actividades; no obstante, estas sanciones fueron dejadas sin efecto en abril de 2019 a partir de “un diálogo social” entre la empresa y sus trabajadores, sin explicar las condiciones en las que se desarrolló este “diálogo” ni por qué sería suficiente frente a la gravedad de los hechos constatados. La servidumbre de la gleba se dio gracias a la actitud omisiva de las entidades estatales (Corte Constitucional del Ecuador, 2024). El accionar de las instituciones del Estado fue racista, aunque haya pretendido encubrirse a partir de un supuesto “diálogo social”.
En el mes de mayo de 2025 se realizó el acto de disculpas públicas ordenado por la Corte Constitucional en favor de las abacaleras y abacaleros que fueron reconocidas como víctimas. Nada se dijo respecto a que la servidumbre de la gleba afectó a cientos de personas en situación de vulnerabilidad, condición de pobreza y origen afrodescendiente. No se ofrecieron disculpas por el racismo estructural que permea al Estado y todas sus instituciones. No se reconoció que la violación a los derechos humanos se mantuvo por más de cinco décadas debido al abandono estructural de las entidades del Estado. Tampoco se ha diseñado una política pública para superar las causas estructurales de la servidumbre de la gleba, con la participación activa de las víctimas (CEDHU, 2025). El colectivo de personas reconocidas como víctimas de esclavitud moderna en Ecuador aseguró que la sentencia de la Corte Constitucional no se está cumpliendo al no haber recibido todavía las indemnizaciones de la empresa Furukawa (que fue condenada a pagar indemnizaciones que ascienden a más de 41 millones de dólares en su conjunto para los 342 extrabajadores) (Vistazo, 2025).
Jaqueline Gallegos no se equivocó. Las víctimas no han tenido acceso real a reparaciones económicas, educación, salud, vivienda. Las instituciones del Estado, que de acuerdo con la Constitución y la ley son responsables de implementar la política pública, no están interesadas en resolver los daños causados por el racismo estructural e institucional. Las reparaciones se han quedado en el papel y siguen siendo una promesa incumplida.
Referencias
CEDHU. (2025, 4 de junio). Disculpas públicas del Gobierno: una respuesta parcial que omite el fallo de la Corte Constitucional. Recuperado de https://cedhu.org/2025/06/04/disculpas-publicas-del-gobierno-una-respuesta-parcial-que-omite-el-fallo-de-la-corte-constitucional/?utm_source=chatgpt.com
Corte Constitucional del Ecuador (2024, 21 de noviembre). Sentencia 1072-21-JP/24: Caso Furukawa y acumulados.
El País. (2024, diciembre 14). La sentencia histórica que reconoce el racismo estructural en Ecuador. El País, América Futura. Recuperado de https://elpais.com/america-futura/2024-12-14/la-sentencia-historica-que-reconoce-el-racismo-estructural-en-ecuador.html?utm_source=chatgpt.com
El País. (2025, 1 de junio). Ecuador pide perdón a los afrodescendientes víctimas de esclavitud moderna de Furukawa. América Futura. Recuperado de https://elpais.com/america-futura/2025-06-01/ecuador-pide-perdon-a-los-afrodescendientes-victimas-de-esclavitud-moderna-de-furukawa.html?utm_source=chatgpt.com
Pita, F. (2021). ¿De qué hablamos cuando hablamos de racismo? La necesidad de una perspectiva étnico‑racial en el desarrollo, implementación y evaluación de las políticas públicas. Cuadernos del INAP (CUINAP), 2(61). Vistazo. (2025, 7 de mayo). Víctimas de esclavitud moderna en Ecuador reclaman pago de indemnizaciones por parte de la empresa Furukawa. Recuperado de https://www.vistazo.com/actualidad/nacional/2025-05-07-denunciantes-esclavitud-moderna-ecuador-pago-indemnizaciones-LX9303269?utm_source=chatgpt.com
Portada: imagen tomada de https://acortar.link/GRkq2o
Doctora en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca. Obtuvo un Maestría en Género y Desarrollo en la misma universidad. Posee un Doctorado (Phd) en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue Directora del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, en Azuay, Cañar y Morona Santiago. Secretaria Ejecutiva del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca. Se desempeñó también como Jueza Provincial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Azuay. Laboró en el Municipio de Cuenca y en el Gobierno Provincial del Azuay. Autora de artículos y libros sobre derechos y género. Ha participado como ponente y coordinadora en seminarios nacionales e internacionales vinculados a su campo de estudio e investigación